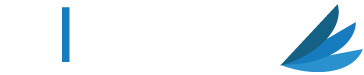Si en estos días esperan encontrar nuevas reseñas, críticas actuales y demás análisis del mundo cultural les diría que no gasten el esfuerzo de sus dedos: todos los cinéfilos y seriéfilos estamos encerrados viendo la segunda temporada de este suceso denominado Stranger Things.
Si te fuiste a la Luna en plan ricachón, o hiciste una expedición anual a las profundidades del océano, o tuviste que prestar servicio en la Antártida y alguna tormenta te dejó sin satélite, entonces no entiendes nada de lo que estamos hablando.
Stranger Things es una serie original de Netflix que nos presenta a un grupo de pre-adolescentes conmocionados por la desaparición de uno de sus amigos y se lanzan a la aventura de buscarlo.
En el medio una madre desesperada (el regreso triunfal de la icónica Wynona Rider) cree haber perdido el juicio cuando siente que su hijo perdido le habla desde algún lugar de la casa; un pueblo alucina con los conflictos vecinales y el terror de que algo pueda menoscabar el tan mentado “american way of life” y un científico (otro ícono de su generación Matheu Modine) ve truncadas sus poco claras aspiraciones cuando se le escapa el experimento más promisorio: una niña con poderes sobrenaturales denominada Eleven.
Ya se ha dicho aquí que Stranger Things está llena de guiños ochenteros ya que la historia transcurre en ese período y ha sido genialmente recreado. Desde los looks hasta la tipografía del título inicial (usada en muchas portadas de novelas de Stephen King y en la entrañable saga Elige tu propia aventura) la atmósfera ochentera le da ese halo nostálgico que tanto le han aplaudido.
El presente que mira al pasado que mira al futuro
¿Está el éxito de Stranger Things basado sólo en mezclar ‘E.T.’, ‘Los Goonies‘, ‘Cuenta conmigo’, y algo de ‘Poltergeist’? Yo no lo creo, de hecho el propio Steven Spielberg lo intentó en vano en la película ‘Súper 8’ y contaba con la mano genial de J.J. Abrams.
A diferencia de Stranger Things, ‘Super 8’ se quedó en enunciados (desde el propio título de la película) y a medias tintas en mostrar la idiosincrasia de la época. Los años ochenta fueron mucho más que una forma de vestir: el miedo a la guerra fría latía en el corazón de cada norteamericano; la juventud se revelaba al estereotipo del burgués de clase media y se llenaba de color, peinados raros, maquillaje y “glam”; los niños se juntaban en la calle para salir en bicicleta y llegar al escondite de la banda, al lugar secreto, a la casa en el árbol y, escapándose de los problemas de los grandes, disponerse a emprender su propia aventura.
Desde ya me opongo a sacar a relucir el tan remanido “los tiempos pasados eran mejores”, por la sencilla razón de que no lo creo así. Pero es bueno de tanto en tanto encontrase esa máquina del tiempo que nos recuerda de dónde venimos, cómo éramos entonces y hasta dónde llegamos.
Para eso nos preparamos los pochoclos (palomitas), apagamos los celulares (móviles) y nos sumergimos en esta maratón de la nostalgia para encontrarnos muy pronto, de vuelta en el futuro.
* Artículo escrito por Lausca